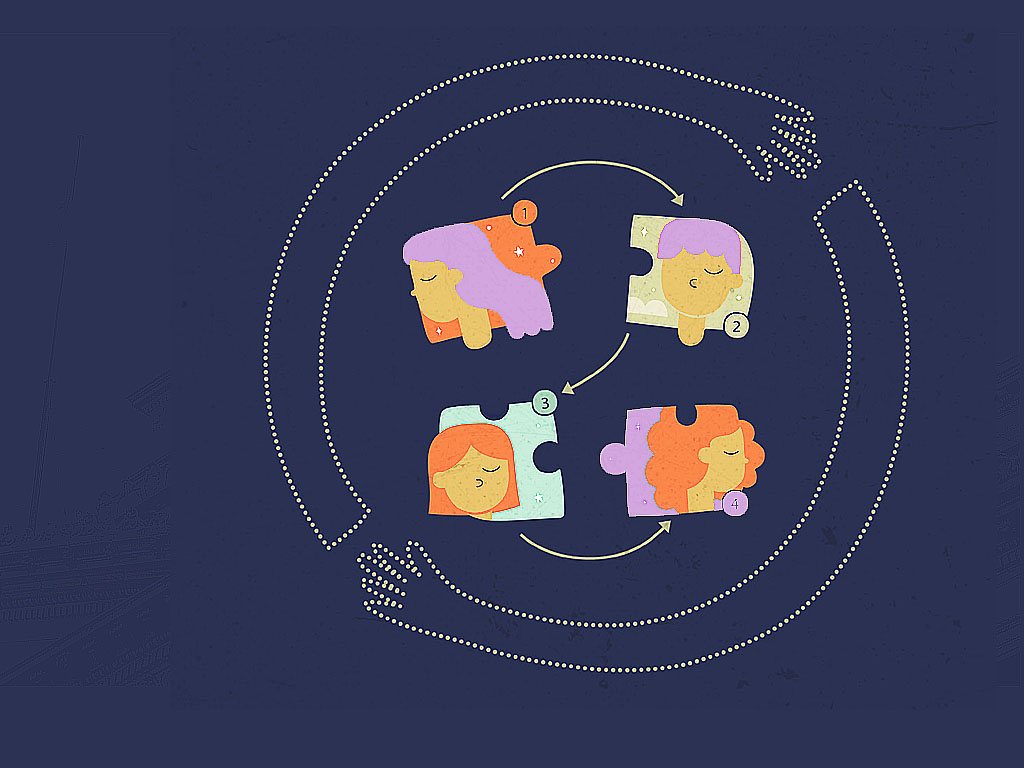Es fundamental que este debate se aborde con perspectiva de género, de derechos de la niñez y con la participación de todos los sectores involucrados.
Escribe la Dra. Alba Cuellar Murillo. [Instituto de los Derechos de las Mujeres del CASI]
Los proyectos presentados en ambas Cámaras del Congreso de la Nación bajo la autoría de las legisladoras, senadora Carolina Losada, Expte. Nº S-1186/2023 y diputada Lilia Lemoine, Expte. Nº 6321-D- 2024, con trámite Parlamentario Nº 166, proponen modificar múltiples artículos del Código Penal y Procesal Penal, con agravantes que recaen precisamente sobre quienes denuncian delitos especialmente complejos de probar, como el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. También alcanzan a profesionales que acompañan el proceso judicial y hasta a medios que difundan las denuncias.
-
Cambios propuestos en los Proyectos de Ley
Entre las principales reformas se destacan:
*Agravamiento de penas por injurias: se propone aumentar en un tercio la pena establecida en el artículo 117 bis del Código Penal si el hecho ocurre en el marco de “violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes”.
*Reforma del artículo 245 (falsa denuncia): actualmente castigada con prisión de uno a tres años, la pena se elevaría a un rango de tres a seis años si la falsa denuncia ante la autoridad fuera por delitos de “violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes”.
*Modificación del artículo 275 (falso testimonio): con una pena base de uno a cuatro años se plantea que, si el falso testimonio ocurre en causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión y si este se diere en una causa en el marco de “violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes” la pena se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo que corresponda de reclusión o prisión.
En todos los casos se impone además la inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.
*Revisión del artículo 277 (encubrimiento): se incorpora como agravante cuando la víctima del delito fuere u niño, niña o adolescente y exime de responsabilidad criminal a los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vinculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud.
En junio de 2025, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado argentino emitió un dictamen favorable al proyecto de ley.
Los lineamientos principales son:
*Artículo 109 del Código Penal. Agravamiento de penas por calumnias e imputaciones falsas
Sera reprimido con prisión de 1 a 4 años quien impute falsamente un delito con dolo.
Agravantes:
1.- Si ocurre en procesos penales o de familia relacionados con violencia de género, familiar, abuso o acoso sexual, violencia contra niños, niñas y adolescentes o en casos de obstrucción de vínculos con hijos menores de edad, la pena se duplica en el mínimo y máximo.
2.- Si la imputación se difunde por cualquier medio de comunicación masiva o plataforma digital, en cualquier etapa del proceso, antes de que exista sentencia firme, la pena agravada en su mínimo y máximo del primer caso se incrementa en un tercio más.
Serán asimismo responsables penalmente quienes hubieran originado, producido o contribuido a la difusión de la imputación falsa siempre que se acredite su conocimiento sobre la falsedad de la información y el propósito de causar perjuicio al imputado.
En los casos de los medios de comunicación serán responsables las personas físicas que hayan tomado la decisión de difundir la imputación y siempre que se acredite su conocimiento sobre la falsedad de la información.
*Modificación del artículo 114 del Código Penal (injurias o calumnias difundidas por prensa)
Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, en la capital y territorios nacionales, sus autores quedan sometidos a las sanciones del código penal y el juez o tribunal de oficio ordenara a los editores o responsables a que publiquen la “sentencia o satisfacción”, a costa del culpable.
Incluso si el medio original, físico o digital, dejó de existir, deberá publicarse en un medio similar, “bajo la misma firma que propagó la injuria o calumnia originaria”.
*Artículo 245 del Código Penal. Endurecimiento del castigo por falsa denuncia
La pena será de 1 a 4 años de prisión.
Mismos agravantes que el artículo 109 para procesos penales o de familia y difusión mediática:
-En procesos penales o de familia relacionados con violencia de género, familiar, abuso o acoso sexual, violencia contra niños, niñas y adolescentes o en casos de obstrucción de vínculos con hijos menores de edad: hay duplicación de penas.
-Difusión por medios digitales o tradicionales: hay incremento de un tercio a la pena agravada.
-Responsabilidad penal para quienes produzcan o difundan a sabiendas la falsa denuncia.
*Artículo 275 del Código Penal. Agravamiento de penas por falso testimonio
-Establece pena de 1 a 5 años de prisión para testigo, perito o interprete que, ante la autoridad competente, afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en su deposición, informe, traducción o interpretación.
Agravantes:
-En procesos penales o de familia relacionados con violencia de género, familiar, abuso o acoso sexual, violencia contra niños, niñas y adolescentes o en casos de obstrucción de vínculos con hijos menores de edad: hay duplicación de penas.
-Difusión en medios o redes sociales: incremento de un tercio en su mínimo y máximo agravado.
-Si perjudica al imputado en una causa criminal: duplicación de pena.
-También sanciona a quienes hubieran originado, producido o contribuido a la difusión de la imputación falsa siempre que se acredite su conocimiento sobre la falsedad de la información y el propósito de causar perjuicio al imputado y se añade “o a la administración de justicia”.
En los casos de los medios de comunicación serán responsables las personas físicas que hayan tomado la decisión de difundir el falso testimonio y siempre que se acredite su conocimiento sobre la falsedad de la información.
-En caso de peritos o auxiliares de la justicia, además de la pena de prisión, se les aplicara inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por el doble del tiempo de la condena.
*Incorporación del artículo 80 bis al Código Procesal Penal
Permite al querellante solicitar al juez que intime al fiscal si considera que hay inacción o demora injustificada en la tramitación de la causa bajo apercibimiento de remitir los antecedentes para la evaluación de posibles sanciones disciplinarias por parte del Ministerio Publico.
El juez puede establecer un plazo perentorio para que el fiscal impulse la acción penal y éste no podrá ser superior a 15 días hábiles.
Si el fiscal no cumple, se pueden remitir los antecedentes a su superior para evaluar incluso su remoción.
*Incorporación del artículo 188 bis al Código Procesal Penal. Notificación obligatoria de la fiscalía.
La fiscalía deberá notificar al juzgado, penal o de familia, en 72 horas sobre el inicio de causas por:
-Imputación falsa (art. 109 CP)
-Falsa denuncia (art. 245 CP)
-Falso testimonio (art. 275 CP)
En principio, es necesario aclarar lo que no es novedad: el Código Penal argentino ya sanciona la falsa denuncia (art. 245) y el falso testimonio (art. 275). La existencia de estos tipos penales desmiente la necesidad de reformas que, en realidad, no buscan proteger a personas “injustamente” acusadas, sino desalentar y amedrentar a quienes se atreven a denunciar violencias profundamente invisibilizadas: mujeres, madres protectoras, niñas, niños y adolescentes.
No estamos ante una laguna legal. Los proyectos impulsan un aumento desproporcionado de las penas cuando las denuncias se refieren a violencia de género, abuso sexual, acoso o violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA).
En lugar de avanzar en mecanismos de protección, se criminaliza la voz de quien denuncia. Se pretende castigar más a las mujeres que acuden a la Justicia por violencia que a quienes ejercen esa violencia.
La presentación de ambos proyectos legislativos, que pretenden agravar penas por supuestas “falsas denuncias” en contextos de violencia de género y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, reabre un debate que exige abordarse con responsabilidad jurídica, compromiso constitucional y sensibilidad ante realidades silenciadas.
Estas iniciativas, lejos de buscar justicia, constituyen un grave retroceso normativo que amenaza directamente el acceso a derechos de poblaciones históricamente silenciadas.
En ambos proyectos puede observarse:
1.- La sospecha como norma: ¿acceso a justicia o presunción de mentira?
Las reformas propuestas asumen que las mujeres y adolescentes mienten para obtener beneficios económicos, como el Plan Acompañar; manipular procesos judiciales o castigar a sus parejas.
Esta visión reproduce estereotipos patriarcales, instala la sospecha sobre toda denuncia y convierte a la víctima en potencial imputada.
La pena por falsa denuncia pasaría a ser de hasta seis años de prisión si se trata de una denuncia de violencia sexual o de género. Esto sin considerar la complejidad probatoria que estos casos presentan y sin garantizar un proceso judicial con perspectiva de género, como exige la normativa nacional e internacional.
El mensaje implícito en los proyectos legislativos analizados no es la defensa de la presunción de inocencia, garantizada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, sino una advertencia punitiva a quien se atreva a hablar. Y eso no es Derecho penal, es disciplinamiento.
Las estadísticas son elocuentes.En la Argentina, 1 de cada 10 mujeres adultas (de 18 a 49 años) declara haber sufrido violencia sexual durante su niñez (MICS 2019- 2020). A su vez, según datos proporcionados por el Programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre 2020 y 2021, el 57,8% de las víctimas registradas de violencia sexual eran niñas, niños o adolescentes con una prevalencia, en todos los grupos etarios, de niñas y adolescentes mujeres. El 81,1% de los agresores eran de género masculino; y en el 74,2% de los casos, del entorno familiar o cercano de la víctima. Estos datos solo representan un piso mínimo en la problemática de la violencia sexual contra niñas y niños. Debido a que la mayoría de las situaciones se producen dentro del entorno familiar o cercano muchos casos no son detectados ni denunciados, y, por el contrario, se mantienen ocultos y silenciados. Estos delitos sexuales frecuentemente son de difícil corroboración, ya que generalmente no se cuenta con testigos presenciales del hecho ni evidencias físicas que sirvan como pruebas para el juicio. Por lo que la participación de la niña o el niño y su relato cobran especial relevancia durante todo el proceso. (Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos. Protección de sus derechos, acceso a la justicia y obtención de pruebas válidas para el proceso realizada por Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y acompañada por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JUFEJUS). Año 2023.
El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, es un delito silenciado ampliamente, si bien las denuncias han aumentado notoriamente, solo en Ciudad de Buenos Aires, en 2011 se denunciaron 485 casos; en 2012, 540 casos y en 2013, 581 víctimas, otro estudio revela que “Un alarmante 62% de los niños abusados no pidió ayuda, el 22% la pidió y no la recibió o fue inadecuada. Un escaso 16% pidió ayuda y fue creído. La dificultad de develar se relaciona con la dificultad de denunciar; especialmente cuando se trata del progenitor o familiar cercano.” La Dra. Virginia Berlinerblau en un estudio de 315 casos entre 1994 y 2000 del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, coincide con las estadísticas nacionales e internacionales. En los casos denunciados, sólo el 0,25% de los casos el presunto agresor era un desconocido. En el 70,1% el presunto perpetrador era un familiar de la víctima: 45,7% padres, 15,2% padrastros, 9,2% otros familiares. El Juez Federal Carlos Rozanski (2003) estima que se denuncian sólo el 10% de los casos y de ellos se condenan menos del 1%. De cada 1000 abusos que se cometen, se condena solo uno. Estas condenas frecuentemente recaen en perpetradores de escasos recursos económicos, lo que refuerza el mito de que el abuso se da más frecuentemente en sectores marginales y da un indicio de la impunidad que reina sobre este delito en los casos en sectores de ingresos medios y altos. (Pérez, Mariana Inés. El acoso legal en la niñez. Estrategias judiciales para la negación del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Asociación Derechos de Infancia Editora Buenos Aires. Año 2016).
2.- El argumento del abuso del sistema, sin evidencia sólida: Los fundamentos de los proyectos se sostienen en narrativas de “falsas denuncias” mediáticas, sin estadísticas serias ni evidencia empírica que respalde la supuesta “epidemia de denuncias falsas”.
Se alude a casos trágicos como el de Agustín Muñoz, al de Pablo Ghisoni. Si bien cada uno de estos merece un análisis humano y judicial profundo, sobre todo que la información no es tal como ha sido expuesta y no corresponde mayor abundamiento en este escrito, no pueden éstos servir de base para una legislación general que presuma la falsedad de denuncias en causas de violencia de género, familiar o en denuncias de abusos sexuales. Esta visión convierte a quien denuncia en sospechoso primario del proceso y desconoce la naturaleza estructural de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La mera enunciación de casos aislados no justifica criminalizar masivamente a quienes se animan a romper el silencio.
Al contrario, todos los estudios disponibles, de organismos nacionales e internacionales como la ONU, el Comité de los Derechos del Niño y la CEDAW, confirman que el subregistro de abusos sexuales es altísimo y que las denuncias falsas representan menos del 1% del total. ¿Por qué entonces diseñar una ley entera sobre la excepción y no sobre la regla?
Según UNICEF, solo se denuncia un 10% de los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. De esos, apenas un caso entre cien llega a condena. Lejos de lo que los discursos alarmistas sugieren, las denuncias falsas son ínfimas y excepcionales. Como bien señala la Relatora Especial de Naciones Unidas, Sra. Reem Alsalem, los procesos judiciales deben centrarse en garantizar el acceso a la verdad, sin revictimizar, sin estigmatizar, sin patologizar a las denunciantes.
3.- Ausencia de fundamentos empíricos y estadísticos: Los proyectos no presentan estudios ni estadísticas confiables que demuestren que las falsas denuncias son un problema real y masivo.
Se cuestiona la seriedad del debate al invocar ejemplos aislados y fuentes no verificables como el "Observatorio de Falsas Denuncias".
Los datos disponibles son concluyentes: la mayoría de las denuncias por abuso sexual no son falsas. Por el contrario, la mayoría ni siquiera llegan a la Justicia. Distintos organismos nacionales e internacionales estiman que solo el 10% de los abusos sexuales son denunciados, y de ese universo, una mínima proporción concluye con una condena efectiva.
Los obstáculos probatorios, los tiempos judiciales, la revictimización constante y la falta de acompañamiento adecuado hacen que el silencio sea muchas veces la única opción para las víctimas. Y si ahora el Estado endurece las penas por denuncias supuestamente falsas, sin tener en cuenta el altísimo subregistro ni la complejidad de este tipo de delitos, lo que en realidad se está promoviendo es un silencio aún más profundo.
¿Será el silencio el único camino que les quede a las niñas, niños y adolescentes, o a las mujeres que denuncian abusos cometidos en la intimidad del hogar, por personas cercanas y muchas veces con poder sobre ellas?
¿Qué justicia se busca? El tipo de delito del que hablamos no solo es de difícil prueba sino que muchas veces depende casi exclusivamente del testimonio de la víctima. Testimonio que, como sabemos, no siempre puede ser inmediato, lineal o “perfecto”. Penalizar con mayor severidad estos casos invisibiliza las dinámicas propias del abuso sexual, desconoce el trauma y favorece la impunidad.
4.- El discurso del castigo como política pública: Estos proyectos de ley no buscan proteger la verdad ni garantizar justicia. Su verdadero objetivo es instalar el miedo como política pública, disciplinar a quienes denuncian y blindar a quienes históricamente ejercieron violencia desde el silencio, el poder y la impunidad.
Cuando la Justicia se convierte en amenaza, deja de ser justicia.
Cuando se castiga más a quien denuncia que a quien agrede, el Estado no solo fracasa en su deber de proteger: se transforma en cómplice del abuso.
Legislar con perspectiva de género y de niñez no es una opción ideológica,
es un mandato constitucional, una exigencia internacional y una deuda histórica con las víctimas.
En un país donde aproximadamente el 90% de los abusos sexuales no se denuncian, no podemos permitir que el precio de hablar sea la cárcel.
El endurecimiento de penas por falsas denuncias genera un efecto inhibidor directo sobre las víctimas. El mensaje es claro: “Si no podés probarlo, te arriesgás a ir presa”. Esto no solo desalienta nuevas denuncias, sino que construye un modelo de justicia basado en la sospecha y no en la escucha.
Lo que se pretende presentar como un avance en seguridad jurídica, en realidad representa un retroceso brutal en el acceso a la justicia, la protección de derechos humanos y el principio de no revictimización.
En lugar de avanzar en reformas que castigan a las víctimas, el foco debería estar en mejorar la capacidad investigativa del sistema judicial, formar a operadores con perspectiva de género y de infancias, reducir los tiempos procesales y garantizar acompañamiento integral.
5.- Contradicción con normativa vigente: Las reformas propuestas entran en abierta contradicción con el marco normativo nacional (como la Ley 26485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres; la Ley 27372 de Derechos de las Víctimas, Ley 26061 de Protección integral de NNYA) e internacional en materia de derechos humanos y de género.
Argentina es parte de múltiples tratados que exigen al Estado garantizar el acceso efectivo a la justicia sin represalias para las víctimas, incluyendo: la CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), ratificada por Ley 23179; la Convención de Belém do Pará, ratificada por Ley 24632; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
Todos estos instrumentos obligan a los Estados a prevenir, investigar y sancionar la violencia de género sin obstáculos. El Comité CEDAW ha advertido expresamente que las leyes sobre denuncias falsas no deben ser utilizadas como herramientas para castigar a las mujeres que denuncian hechos de violencia (CEDAW/C/GC/35, 2017).
Por su parte, la Corte IDH ha sostenido en el caso Campo Algodonero vs. México (2009) que los Estados tienen una obligación reforzada de remover los obstáculos judiciales que impiden el acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres. Esta reforma va en sentido contrario: aumenta los riesgos legales para quienes decidan denunciar y favorece la impunidad estructural.
De ser aprobados, estos proyectos colocarían al Estado argentino en infracción directa de sus obligaciones internacionales y podría habilitar futuras denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o ante Comités de Naciones Unidas por violación al derecho de acceso a la justicia, no discriminación, debido proceso y libertad de expresión.
Además, abre la puerta a que organismos internacionales, como el Comité CEDAW o la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), emitan recomendaciones urgentes u observaciones condenatorias hacia Argentina por promover leyes que desalientan el ejercicio de derechos fundamentales.
6.- Uso del derecho penal como solución: Se advierte que el derecho penal no resuelve conflictos sociales complejos y que el proyecto solo busca enviar un mensaje ideológico. Se enfatiza que no hay pruebas de que aumentar penas evite falsas denuncias.
7.- Criminalizar a la víctima y a quien la acompaña: No solo se apunta contra quien denuncia. El dictamen incorpora reformas al artículo 277 sobre encubrimiento, eliminando exenciones penales cuando el delito involucre a víctimas menores de edad o en contextos de violencia de género. Lo presentado podría incluso implicar que profesionales de la salud, psicología, derecho, educación o trabajo social sean penalizados si no colaboran activamente con la Justicia en contra de quienes acompañan, incluso antes de que haya condena.
Es decir, se transforma la obligación de proteger en una carga penal, generando un efecto inhibidor no solo en las víctimas sino también en los y las profesionales que tienen el deber ético de resguardar su integridad física y psíquica.
8.- Enfoque selectivo y sesgado: se enfatiza en los perjuicios hacia los acusados, como el escrache o la exclusión social dejando de lado a las víctimas.
El proyecto 6321-D- 2024 busca se sancione penalmente a quienes difundan denuncias. Aún si el contenido es verídico pero no ratificado judicialmente, se las puede perseguir penalmente si se considera que contribuyeron a causar perjuicio. Esto afecta gravemente la libertad de expresión, protegida por el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y por la Constitución Nacional (arts. 14 y 32).
La jurisprudencia interamericana ha dejado en claro que el debate público no puede estar sujeto a censura previa ni penalización posterior injustificada, especialmente cuando está relacionado con temas de interés público como la violencia de género o los derechos humanos. El estándar de "conocimiento de la falsedad" y "propósito de causar daño" es vago y subjetivo, lo que abre la puerta al uso persecutorio de la norma contra víctimas, activistas, periodistas, entre otras.
La otra cara del debate: la supuesta alienación parental
Los proyectos coexisten con un avance preocupante del uso del inexistente “Síndrome de Alienación Parental” (iSAP), figura sin base científica, utilizada con frecuencia para desacreditar denuncias de madres que protegen a sus hijas e hijos del abuso.
Diversos organismos, entre ellos UNICEF y la Relatora Especial de Naciones Unidas, Reem Alsalem, sobre violencia contra las mujeres, han advertido sobre los riesgos de este enfoque, que revictimiza a las víctimas y protege a los agresores.
Reem Alsalem ha manifestado en su informe “Custodia, violencia contra las mujeres y violencia contra los niños” de 2023 que “Este informe demuestra que el desacreditado y poco científico pseudoconcepto de la alienación parental es utilizado en los litigios de derecho de familia por maltratadores como herramienta para continuar con sus abusos y coacciones y para socavar y desacreditar las denuncias de violencia doméstica presentadas por madres que intentan mantener a salvo a sus hijos. También muestra cómo se viola la norma del interés superior del niño al imponer el contacto entre este y uno o ambos progenitores y al priorizarlo, incluso cuando existen pruebas de violencia doméstica. Predominantemente como consecuencia del sesgo de género y de la falta de formación de la judicatura y de acceso de las víctimas a la asistencia jurídica, en ocasiones se otorga la custodia de los hijos a maltratadores a pesar de que existen pruebas de sus abusos físicos en el hogar o sexuales. Las mujeres de grupos marginados de la sociedad corren un mayor riesgo de sufrir tales consecuencias. En el informe se examinan en detalle los problemas sistémicos que crean obstáculos adicionales a la justicia. El personal de la judicatura y los evaluadores deben dejar de intentar buscar unas conductas que no han recibido el apoyo unánime de la disciplina de la psicología y centrarse en los hechos y contextos concretos de cada caso”.
Finalmente, la apelación al falso concepto de "síndrome de alienación parental" ha sido ampliamente rechazada por organismos como la OMS, la Asociación Americana de Psicología, UNICEF y la Defensoría de Niñez. Lejos de ser una herramienta jurídica válida, el iSAP opera como un instrumento para deslegitimar a madres protectoras y silenciar a niñas y niños víctimas de violencias como el abuso sexual.
Los datos de la OVD de la Corte Suprema, la jurisprudencia reciente de tribunales nacionales y el marco normativo internacional vigente, CEDAW, Belem do Pará, Convención de los Derechos del Niño, dejan claro que el Estado argentino tiene obligaciones indelegables en materia de prevención, investigación y sanción de violencias basadas en género. Penalizar las denuncias o agravar sus consecuencias viola estas obligaciones y expone al país a responsabilidad internacional.
Lejos de avanzar en propuestas que desalientan la denuncia, el desafío urgente es mejorar los procesos de investigación; garantizar acompañamiento especializado a las víctimas; acelerar los tiempos judiciales y formar a operadores con perspectiva de género y de infancias. No se trata de negar la existencia de denuncias infundadas, sino de no perder de vista que lo excepcional no puede servir como excusa para limitar derechos fundamentales.
En definitiva, lo que estos proyectos pretenden sancionar no es la mentira sino el intento desesperado de justicia. Y cuando el Derecho se convierte en una trampa para las víctimas, la legalidad deja de ser legítima.
Legislar con perspectiva de género y de derechos de la niñez no es una opción, es un deber constitucional y convencional del Estado argentino. Cualquier iniciativa que busque desalentar las denuncias por abusos sexuales, violencias o sembrar temor entre quienes tienen la obligación profesional y ética de acompañarlas, es una amenaza directa al acceso a la justicia de las personas más vulnerables.
La justicia que no protege, que castiga el intento de protección, que se ensaña con la víctima en lugar de investigar al agresor, deja de ser justicia.
La sanción de los proyectos S-1186/2023 y 6321-D- 2024, implicaría una regresión en derechos humanos, prohibida por el derecho internacional (principio de no regresividad), y situaría a Argentina en la mira de la comunidad internacional por obstaculizar el acceso a la justicia de los sectores históricamente silenciados.
Legislar desde el prejuicio, y no desde los derechos, es una forma de violencia institucional. Y la Justicia no puede ser utilizada como herramienta de castigo contra quienes se atreven a hablar.